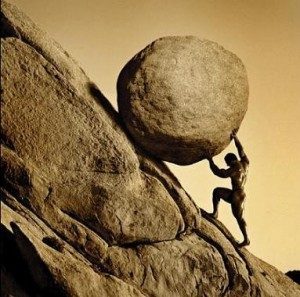He de empezar confesando que no me gusta la literatura (?) del autor brasileño afincado en Suiza Paulo Coelho, aunque, por supuesto, esta es una decisión personal y respeto escrupulosamente a quienes sí lo leen y lo siguen que, por otra parte, son legión si consideramos que, según la Wikipedia, es uno de los escritores más leídos del mundo con más de 225 millones de libros vendidos en más de 150 países, traducidos a 82 lenguas, por lo que hay que reconocerle al menos una virtud: es una mina de oro para sí mismo y para las editoriales. Remirando las estanterías con esto de la pandemia...
Hace años leí El alquimista (había oído hablar de él y todo el mundo comentaba lo buenos que eran los libros de Coelho), esa historia del pastor de ovejas andaluz que viaja hasta las pirámides de Egipto en busca de un tesoro y que, en su viaje hacia las tumbas de los faraones, el personaje del alquimista le revela un secreto: “Cada hombre sobre la faz de la tierra tiene un tesoro que lo está esperando” y luego le explica que si no todos encontramos este tesoro personal, es porque “los hombres ya no tienen interés en encontrarlo”., que es lo que se espera leer. Quizá el secreto de su masiva aceptación popular esté, precisamente, en la aplastante sencillez argumental y narrativa, que facilita la lectura de un tipo de lectores poco exigentes con los productos literarios, escribe todo aquello que la gente quiere oír-leer, y la verdadera realidad de la vida, al menos la que vive la gran mayoría de las personas. En su novela hay que tener en consideración su estilo, bastante lírico y almibarado, repleto de mensajes filosóficos y optimistas sobre la vida y la necesidad de la religión.
El traer a colación aquí la obra de Coelho es por una extraña concatenación de ideas a propósito del título de su libro A orillas del río Piedra me senté y lloré1, que, dicho sea de paso, pretende ser una novela sobre el amor y la esencia de la vida, porque se dice eso de que las historias de amor encierran en sí todos los secretos del mundo (y dale con los secretos), combinado con el hecho de que su autor viva en Suiza, “patria del buen chocolate”. Hablemos, pues, del chocolate, de Suiza y del río Piedra.
Conocí a una chica que fue profesora de español durante un tiempo en Berna, la capital de Suiza, para hijos de emigrantes españoles, que, aparte de despotricar continuamente por la falta de sol, estaba encantada con el chocolate suizo, del que hablaba maravillas y del que venía siempre bien aprovisionada cuando regresaba a España. Y es que, culturilla, realmente, Suiza es uno de los países que primero empezó a producir industrialmente chocolate, gracias al desempeño de numerosos pioneros locales en esa industria; ya en 1819, François-Louis Cailler abre una fábrica de producción mecanizada en Corsier-sur-Vevey, cerca del Lago de Ginebra y en 1826, Philippe Suchard abrió su fábrica de chocolate en Serrières, cantón de Neuchatel. En 1875, Daniel Peter pensó en combinar leche con chocolate y tras numerosos intentos en su fábrica en Vevey, descubrió la combinación perfecta que enseguida se convirtió en un éxito enorme que iba a ligar a Suiza con el chocolate para siempre. El número de los industriales chocolateros se multiplicó hasta fin del siglo XlX y no solamente se hizo popular la elaboración de chocolate y la identificación de Suiza con él, sino que también contribuyó al desarrollo de los conocimientos técnico/alimenticios en esa área.
Pero, demos un salto atrás en el tiempo, desde ese siglo XIX al XVI, y otro en el espacio desde Centroeuropa hasta caer en un paraje aparentemente desangelado, cercano a Calatayud, Zaragoza. Se suele decir que en los conventos y monasterios recónditos se guardan los secretos más sensuales y prohibidos del mundo. Y aunque esta afirmación podría ser objeto de acaloradas discusiones, al menos resulta cierta cuando nos referimos a cierto monasterio de la provincia de Zaragoza en cuyo interior se conserva y puede ser visitado un espacio museístico dedicado exclusivamente a estos menesteres secretos. Estamos hablando del monasterio de Piedra (en alusión al río Piedra, afluente del Jalón, a su vez afluente del Ebro, que baña el terreno), cercano a la localidad zaragozana de Nuévalos, una obra de arte medieval construida durante los años en que el Reino de Aragón ampliaba espectacularmente sus fronteras en detrimento del poder musulmán. Y el objeto de deseo no podía ser otro que el chocolate.
Hagamos un poco de turismo. El monasterio de Piedra es bien conocido por el entorno paradisíaco que se despliega a su alrededor. El río Piedra crea en el lugar unos pintorescos lagos, grutas y cascadas de gran belleza, y sus impresionantes edificios se construyeron en lo que antaño fue la fortaleza musulmana de Piedra Vieja, tomada por las tropas cristianas durante la Reconquista, y donada a la Orden del Císter del monasterio de Poblet a finales del siglo XII por Alfonso II de Aragón para la construcción de un monasterio. Aprovechando las piedras de la muralla y el castillo antiguos, los monjes levantaron lo que ahora podemos contemplar: la iglesia y el claustro, el refectorio y la sala capitular, las bodegas y todas aquellas dependencias que constituían el centro de la vida y la dedicación monástica por aquella época. En la despensa se almacenaban los alimentos necesarios para las comidas diarias de monjes, visitantes y menesterosos, entre la hora prima y las completas, y que se elaboraban más tarde en la amplia cocina adaptada a las necesidades de la congregación.
Y esta cocina tiene además un valor añadido, y es el de constituir el lugar donde por primera vez se elaboró el chocolate en Europa. La historia afirma que Hernán Cortés, el conquistador del Imperio Azteca, llevó entre sus acompañantes a un monje del Císter llamado Fray Jerónimo de Aguilar, quien trajo consigo en 1524 las primeras semillas de cacao junto a la receta de la elaboración del chocolate (manteniendo en la palabra la fonética del original en náhuatl – azteca -: xocolātl). Al llegar a España Fray Jerónimo regaló este producto a su superior, el abad del monasterio de Piedra, quien no tardó en hacer del chocolate un alimento de gran fama y tradición no solo en su monasterio, sino también en todas las casas de su Orden. De hecho, se sabe que en algunos monasterios existía una pequeña estancia justo encima de los claustros llamada chocolatería, donde al parecer los monjes cocinaban y degustaban ese producto raro, el chocolate, en sus escasos momentos de ocio.
La aceptación por los paladares europeos no fue un camino de rosas y, aunque se mantiene que fue el mismísimo Cristóbal Colón el primer europeo en consumir chocolate, parece que el sabor amargo propio del cacao no fue precisamente de su agrado, un detalle que se agravaba además por la costumbre de los aztecas de consumirlo frío y condimentado con chiles picantes. Dicho sea de paso, tampoco gustó a los Reyes Católicos, quienes, al parecer, lo probaron tras el regreso del almirante del cuarto y último de sus viajes. Tuvo que ser Hernán Cortés, sin embargo, quien nos dejara una de las primeras descripciones que se conocen sobre las propiedades del chocolate: “cuando uno lo bebe, puede viajar toda una jornada sin cansarse y sin tener necesidad de alimentarse”, haciendo una clara alusión al poder calórico de este producto.
No tardó ese producto exótico en ser muy apreciado por la alta sociedad española del siglo XVI, que lo consumía como bebida caliente y reconstituyente. Las damas de la nobleza lo consideraban un manjar exótico, tomándolo en secreto y condimentado con diversas especias como la pimienta, mientras que en la alta sociedad mejicana (entonces española) se acostumbraba mezclarlo con canela. Fue con la implantación de la caña de azúcar en las regiones cálidas de América cuando se pusieron realmente las bases para crear el chocolate dulce, lo que le dio un sabor más parecido al que hoy conocemos, y los monjes benedictinos solían afirmar que: «No bebía del cacao nadie que no fuese fraile, señor o valiente soldado».
La jerarquía católica empezó a preocuparse por considerar inadecuado el manjar de Moctezuma debido a sus propiedades excitantes. Las costumbres de la alta sociedad con respecto al chocolate tampoco ayudaban a mejorar la situación, ya que las damas españolas se hacían servir esta bebida dentro del templo para hacer así más llevaderos los sermones del párroco, llegándose a prohibir tal hábito amenazando a los feligreses con la excomunión si persistían en su actitud. Y aunque la amenaza surtió efecto no convencería por completo a las devotas damas, ya que al poco tiempo las chocolatadas organizadas después de misa se hicieron muy populares a ambos lados del Atlántico. Fuera cual fuese la opinión de la Iglesia, lo cierto es que los galeones regresaban a España cargados de riquezas procedentes de América, y entre las cuales la base del chocolate, el cacao, constituía un producto selecto y de gran valor. Existía ciertamente el temor a que el secreto del chocolate fuera descubierto por otras naciones, lo que supondría en la práctica perder el monopolio de su comercialización.
Y eso pasó. A través de la “alta sociedad” que, finalmente sentía verdadera devoción por el chocolate, ya fuera bebido,como medicamento o como afeite, atravesó fronteras2 manteniendo el halo de algo de prestigio (en las casas de la nobleza la chocolatada era un ritual extraordinariamente lujoso). Los avances técnicos en la producción del chocolate, descubiertos en el Norte de Europa en el primer cuarto del siglo XIX, dieron lugar a pastas mucho más finas y a nuevas formas de presentar el cacao en estado sólido, como los famosísimos bombones. Sin embargo y a pesar de la revolución de las máquinas, en España seguía causando furor el llamado “chocolate a la piedra” (nada que ver con el monasterio), es decir, aquel que se fabricaba moliéndolo a mano. Las tareas de molido a mano eran un trabajo muy arduo, y la condesa Emilia Pardo Bazán atribuía el gusto especial del chocolate español al sudor de los molineros, quienes recorrían calles y plazas realizando al momento el trabajo solicitado poniéndose de rodillas y moviendo sin descanso la muela sobre una piedra curva; de ahí el nombre.
Es inevitable recordar aquí la frase que Miguel de Unamuno puso en su obra Del sentimiento trágico de la vida a propósito de D. Quijote: “Que inventen ellos” para mostrar su rechazo por la investigación científica moderna, indicando que España no necesita ser una potencia científica en Europa y que aquí podemos hacer otras cosas igualmente necesarias3. La frase sigue vigente. España sigue varada, el espíritu emprendedor atraviesa una etapa de capa caída a la que no es ajena esa frase de “que inventen ellos”, y las patentes brillan por su ausencia. De ahí a creer que el chocolate es, indudablemente un producto suizo “de siempre”, o que Coelho es, también, un buen escritor (?) suizo (pese a que nos descuadre el apellido) y al slogan publicitario de "si es auténtico, es suizo", porque de allí nos llegan ambas cosas, un paso.
-----------------------------------------------------------
1Los primeros párrafos del libro ya son toda una “declaración de intenciones”: A orillas del río Piedra me senté y lloré. Cuenta una leyenda que todo lo que cae en las aguas de este río —las hojas, los insectos, las plumas de las aves— se transforma en las piedras de su lecho. Ah, si pudiera arrancarme el corazón del pecho y tirarlo a la corriente; así no habría más dolor, ni nostalgia, ni recuerdos.
A orillas del río Piedra me senté y lloré. El frío del invierno me hacía sentir las lágrimas en el rostro, que se mezclaban con las aguas heladas que pasaban por delante de mí. En algún lugar ese río se junta con otro, después con otro, hasta que —lejos de mis ojos y de mi corazón— todas esas aguas se confunden con el mar.
Que mis lágrimas corran así bien lejos, para que mi amor nunca sepa que un día lloré por él. Que mis lágrimas corran bien lejos, así olvidaré el río Piedra, el monasterio, la iglesia en los Pirineos, la bruma, los caminos que recorrimos juntos.
Olvidaré los caminos, las montañas y los campos de mis sueños, sueños que eran míos y que yo no conocía.
2Se dice que el chocolate llegó a las cortes europeas gracias al amor. El chocolate pasó a Francia cuando la princesa Ana de España se casó con Luis XIII, el rey de Francia. ¡Hubo una gran fiesta en Versalles! Desde entonces, cualquiera que se preciase bebía chocolate, con lo que aparecieron en escena los pioneros de la industria del chocolate en la pequeña, intransitable y pobre Suiza de comienzos del Siglo XIX ¡Algo más podría hacerse con este preciado bien! ¿Un postre, quizás? El chocolate no existía todavía en forma sólida. Los pioneros del gusto de Italia, Bélgica, Alemania, Holanda y, particularmente, Suiza, experimentaron con él: lo tostaron, lo trituraron, lo mezclaron.
3Debe ser por eso, con permiso de Unamuno, por hacer otras cosas, que, por ejemplo, el aceite de Jaén que se consume en New York se conozca como italiano.